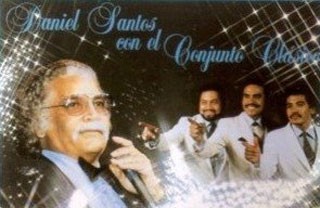La oligarquía hubiera deseado quemarlo, atizando la candela con sus discos. Los pequeños burgueses de izquierda lo trataron como otro “opio del pueblo”.
Es que era un cantor de la marginalidad, o sea, de las mayorías. Era rey para obreros, negros, desempleados, matones, amas de casa y putas. Sus boleros, guarachas, mambos y sones estuvieron en cumpleaños, bodas, fiestas de pueblo y bares de “mala muerte”. Se le veneraba, por poco se le construyen altares.
Cuando al fin la intelectualidad que se decía revolucionaria incursionó en los barrios del “lumpen proletariado”, trató de cambiarlo por la Nueva Trova. No pudo: era demasiado lenta y sin olor a calle. Entonces sucedió lo contrario: en muchos amaneceres de barrios chic, en apartamentos enmascarados como “progres”, sus canciones pasaron a sonar junto a los Inti illimani y Pablo Milanés. Coreando “vive como yo vivo si quieres ser bohemio, de barra en barra, de trago en trago”, expiaron culpas al sentirse cerca del pueblo.
Este era Daniel Santos, uno de los más excepcionales exponentes de los ritmos populares bailables del Caribe latino.
Un carpintero y una costurera lo trajeron a este mundo, un 5 de febrero de 1916, en Santurce, Puerto Rico. La miseria hogareña obligó a que dejara la escuela, y marchara a las calles a lustrar zapatos. Tenía nueve años cuando llegó con la familia a Nueva York. Como la pobreza no los dejaba, cinco años después se marchó del hogar para trabajar en lo que pudo, desde vender hielo y carbón, hasta limpiar calles y destapar cloacas. Como lo dijo en una canción, también llegó a ejercer de “músico, poeta y loco”.
La leyenda cuenta que un día mientras se bañaba, cantaba. Su inspiración resonaba en la calle, justo cuando pasaba el integrante de un trío. En la puerta, envuelto en toalla, aceptó ser parte del grupo. Así empezó su vida de cantante. En 1938, en el “Cuban Casino” conoció al compositor puertorriqueño Pedro Flores, quien no sólo lo reclutó para su cuarteto sino que lo encaminó a la popularidad.
Cientos de artículos y crónicas se han escrito sobre él, además de libros y documentales fílmicos. (1) La inmensa mayoría se han centrado en su recorrido musical y en la desordenada vida que llevó, repleta de alcohol, mujeres y riñas. Bien han sabido guardar otro aspecto de su vida. Como se reservaron declaraciones como esta:
“Yo entro a cualquier barrio del mundo, porque en todos se habla un idioma común, el idioma de la pobreza, y aunque haya matones, tecatos, putas o contrabandistas, siempre me respetan. Para otros son barrios malos, para mí no. Yo sé lo que ha pasado esa gente porque yo nací así, qué carajo. Nací pobre y al pobre le echan la culpa de todo lo malo, pero eso no es así. Hay gente noble en esos lugares atestados de dolor (…) Yo conozco todos esos barrios de Latinoamérica, he estado en todas sus barras, me he dado el trago con todos sus borrachos (…) En estos lugares hay poco dinero, y donde hay poco dinero, hay delincuencia, hay necesidad, hay que robar. Esa es la realidad de esos sectores marginados que tanto han contribuido al desarrollo de la música popular latinoamericana…” (2)
Al ser Puerto Rico una colonia estadounidense, durante la Segunda Guerra Mundial miles de jóvenes debieron partir al frente. En 1941 Daniel grabó «Despedida», donde contaba la historia de un soldado que dejaba la novia y a su madre enferma. Era un tremendo éxito cuando el cantante sufría la misma situación. Al regresar, pasó a integrar el Partido Nacionalista de Puerto Rico, identificándose con el líder independentista Pedro Albizu Campos (1893-1965).
Por esta época interpretó una serie de canciones de alto contenido revolucionario, muchas con Pedro Ortiz Dávila “Davilita”. Al mezclar tales letras con sabrosos ritmos bailables, el impacto fue inmediato y masivo. Pero ante la presión estadounidense “Hermano Boricua”, “Himno y Bandera”, “Patriotas”, o “Yankee, go home” fueron rápidamente silenciadas por las radios. Y problemas con el FBI le trajo la militancia política a Daniel Santos.